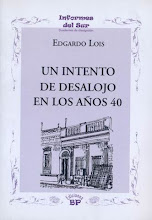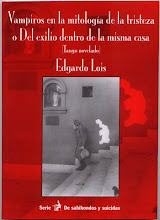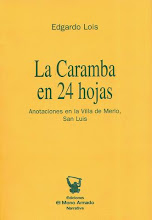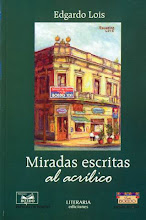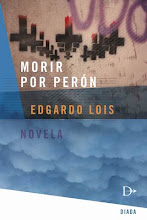Cada click, cada foto es una puerta que
se abre dentro de la memoria. En su sustancia nacen los puentes tendidos. La
escritura es el desafío de tender puentes entre ideas y aparecidos, entre
sucedidos. Y entre ficciones que, con sólo descubrir su esencia, tornan al
fantasma imaginado en vero personaje para asumir su rol en el cuento. Escribo
puentes para festejar la vida. Para contar desde distintos lugares. La memoria
atenta. Y atenta la vida.
El pibe Rolando fue testigo de la
jugarreta desesperada de su padre. Plena década del 40 en el barrio de Boedo.
En noche de luna pobre, Julio Martín, el padre, abrió el cajoncito de la mesa y
extrajo el tesoro. Todos dormían en la pieza. Abrió el envoltorio de papel de
diario. Observó. Dio dos pasos hacia la puerta, pero desde la oscuridad Rolando
dijo presente. Intentó que el pibe siguiera en la cama, pero fue imposible.
Caminaron los dos por el patio de tierra hasta el galponcito de madera. Sobre
ese patio Rolando, un día, enterró un tesoro: una vieja escupidera repleta de
bolitas. No hizo mapa y se perdió el dato del lugar en su memoria: pudo volver
a las bolitas sólo en sueños. Julio Martín buscó las herramientas necesarias y
la escalera. Enfilaron hacia la puerta de calle. Independencia dormía
tranquila. El hombre extrajo del bolsillo del pantalón la primera señal: la
chapa enlozada con el número 3769, y entonces el local del frente perdió su
número original: 3763. Julio Martín miró su obra y procedió a correr la
escalera. Del bolsillo salió el número 3771, que al ser izado bajó el 3765.
Vuelta a mirar: padre e hijo, en la noche y el silencio, trabajando por la
familia. Se movió la escalera y entonces subió el 3773 para ser arriado el
3767, que era el número de la casa del gallego Ortega, el padre de Pichín.
Julio Martín sabía desde hacía unos días que se venía el desalojo, una vez más
en la vida familiar había que ganar tiempo para la huida. Entonces actuó de
manera decidida. Marchó en la noche con destornillador, escalera, y Rolando. El
oficial de justicia de pie, eterno, con su mano derecha apoyada sobre la
puerta. Pasaron los años de su eternidad y nunca pudo despegarse de esa imagen.
En sueños volvía sobre la chapa enlozada donde se leía el número del domicilio:
Independencia 3771, y la dirección errada que llevaba el papel de la justicia.
Así lo sueña Rolando. Él me contó la gambeta que hizo mi abuelo. Es una
historia que voy a contarle a Julia, mi hija.
El llanto
Va tantas veces el cántaro a la fuente
que sí: efectivamente puede romperse. De manera mutua se empiezan a ver a la
distancia, después comienzan a dejar la vida para mañana. Sucede una vez, la
primera: ella mira a la derecha mientras él hace lo propio con la ventana de la
izquierda. En el centro nada, o casi nada: un par de juegos y palabras
hipócritas, la pequeña mentirita, que como decía la canción, a veces, salva, y
es cierto, pero sucede de vez en cuando: y casi nunca dentro de una pareja.
Maquillaje amoroso mientras los días se van, mientras la piel se calma
prometiéndose que mañana va a ser distinto. Porque puede esta historia de final
estar limpia de maldades afines, de traiciones. Simplemente fue la tormenta de
la que ninguno de los dos se supo resguardar. Después, siempre, llega el silencio.
Llega el día en que sobre la puerta de la ausencia se abre el lamento. Aquí
nadie se ha muerto, no hay mal que por bien no venga: los lugares comunes que
respiran afuera. Luego de la tormenta queda el lamento de los quebrados por la
historia. Mañana puede que los quebrados pinten otro paisaje, pero de momento
viven en la herida: él y el llanto en la calle, en la mesa de café, en el banco
de plaza: no sabe qué hacer, a qué amigo llamar. Ella está de llanto en el aire
fresco que nace al pie del ascensor, en el descanso de las escaleras. Llora
desde el séptimo piso. De vez en cuando el ascensor se mueve y enturbia el
llanto. El ascensor no se detiene: nadie abre la puerta a espaldas de la mujer.
Nadie sube por las escaleras. Él no vuelve, llora en la plaza, en domingo, en
soledad.
El mensaje
De pibe viví en la provincia de Buenos
Aires, en el oeste, en Martín Coronado.
El puerto y el carro
La tierra de los hombres está salpicada
de puertos. Si el dibujo se hace a partir de los sentimientos de pertenencia de
las criaturas, el mapa portuario resulta imperfecto y cambiante. Un puerto: un
territorio: una ciudad y su zona de influencia. El hombre que quiere y puede,
elige dónde morir. Junto a cada puerto hay un socio de la muerte. Este
personaje, durante su vida, y lo seguirá haciendo durante su muerte, será el
encargado de tener trato con los fantasmas amanecidos. En Gualeguay, el elegido
por la suerte o el destino, fue Catón. Nacido a principios del 1900 y muerto un
día cualquiera de 1970. Catón realiza su servicio con un agregado. Se toma el
trabajo de acompañar los cortejos hasta el cementerio. Luego de la hora de
cierre del camposanto, acomoda sus elementos: balde con agua y jarro, y una
bolsa de galleta. Después de la cena vuelve al cementerio e inicia la recorrida
por las tumbas del día. Los fantasmas lo siguen hasta la orilla del Gualeguay,
donde Catón toma prestado el bote pobre de un pescador. Pregunta a sus
seguidores: Quién quiere partir hacia los confines de la naturaleza, quién
quiere quedarse en la ciudad y el río. Avisa: El que se queda, trabaja más. La
mayoría elige partir. Catón ofrece un jarro con un poco de agua y media galleta
a los que suben al bote. Los cruza de orilla. Dice a los que se quedan: Es más
trabajo porque hay que tentar la memoria de los vivos, cada día. Los fantasmas
aguardan siesteando en la arboleda del parque Quintana. En la oscurecida
construyen un carro de etérea apariencia de lata. Algunos montan la nao, otros
tiran de ella, otros corren contra la brisa. El carro y su compañía baja en los
fondos de las casas, en las plazas, en las chacras. En cada lugar los fantasmas
hacen la vida como si nada los hubiera desplazado. Así se recuesta la memoria
en la noche. La comitiva se establece sobre un último lugar, y allí aguarda
hasta que el sol indica que es tiempo de hacerse niebla, humito, una simple
apariencia de humedad.
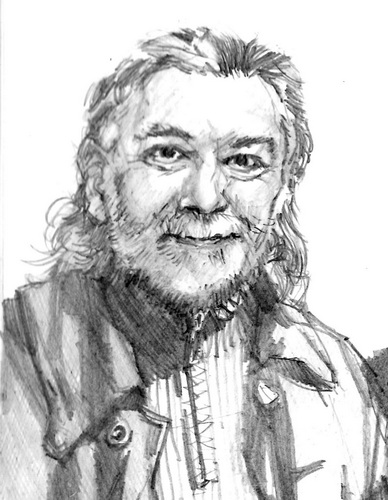


















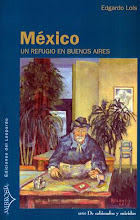
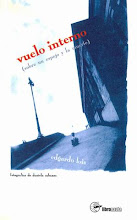.jpg)