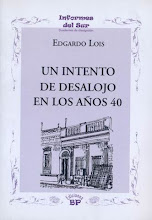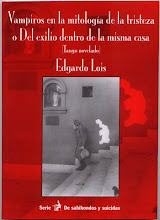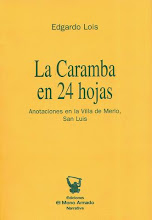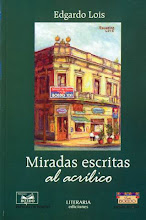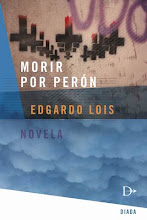|
| Óleo de Rolando Lois: Bajo la mirada del destino |
Volver escribió Le Pera y cantó Gardel. Volver a un nuevo puñado de historias que son parte de mi territorio. Lo era hace diez, quince años. Digo que en mi escritura había cierta pasión. Cierta emoción por la imagen que quería contar. Digo también de la importancia vital de la memoria. De su construcción. Escribo en el aire, en el viento. Escribo cuatro fotos por donde anduvo el sonido de la muerte. Click, anoté.
Cuando el cielo se oscurece
Cuando el cielo se oscurece no puedo dejar de pensar en los cuadros que pinta mi viejo. Cielos de puras sombras son los que abren la tranquera para que entre la noche. Mi viejo juega al alquimista sobre una vieja paleta de madera. En ella amansa la esencia de la luz para ir acomodando su manera de sentir la noche. Una vez lograda la oscuridad primigenia, inicia el pincel su simple laborar. Lleva noche, y recorta para el regreso un momento del día. Lo acerca a la paleta donde enseguida, en la espesura de sus gamas bajas, se silencian los reclamos de la luz. Óleo color tierra, color nubes de tormenta. Recuerdo un cuadro: El cielo bajó a los campos. La tierra y el cielo, nuestros límites, formando una galería, un túnel, un destino. La vida, la mayoría de las veces, transcurre bajo un cielo de tormenta como los que pinta mi viejo. Los veo desde pibe. Me sigue resultando extraño levantar la vista y ver el azul cielo que anida sobre mi casa en la provincia. Los cielos de mi viejo son oscuros porque en ellos se mezcla una pizca de su personalísima poética del desencanto: una sincera enumeración de destinos desafortunados que vieron la luz por propia mano, por manos extrañas, y por las manos que siempre están antes de las nuestras. Todos debemos terminar el cuadro que empezó a pintar otro. Quizá por saber que esas historias ‘vieron la luz’ mala, mi viejo trata de controlar la claridad: tenerla a tiro, con poca soga. Siempre anduvo atento por la vida, sabe que se siente mejor en la noche, bajo los cielos de tormenta. Él mira desde su proa. Como Turner, uno de sus pintores admirados.
El caballo
Me contó el amigo Deolindo Romero que promediando el 1600 Hernandarias cruzó con un contingente de españoles el río Paraná. Esos fueron los primeros hombres blancos que atravesaron la provincia de Entre Ríos. Afirma Romero que hacerlo a caballo facilitó la empresa. El caballo no es oriundo de América. El porte del animal (murmuro: empequeñecía a la bestia que lo montaba, por eso aparecieron cascos y demás metales en la bijoutería asesina) se sumó a perros y armas de fuego. Asustaban al nativo, sembraban el pánico. Sabe Deolindo que quedaron muchos caballos por el departamento de Federal, lugar que en sus principios llevó el nombre de Paso de las Yeguas.
Romero guarda historias donde el caballo dice presente entre los hombres. Su padre fue carrero, llevaba los muebles que construía la carpintería Sperandío de Gualeguay. Deolindo cuenta que nació por segunda vez cuando el caballo tiró y en un salto del carro, el pibe que fue se golpeó la cabeza. Tenía dos años. Afirma que cuando abrió los ojos vio a sus padres, al cielo y a la barriada de otro modo. Recuerda Deolindo que en su barrio pobre, temprano por la mañana, lo despertaban, además de los golpes de hacha naciendo leña, el estrépito de los caballos que tiraban de los carros lecheros. También sabe que el preso más famoso que tuvo Gualeguay, Giuseppe Garibaldi, huyó con caballos hacia la libertad. Allá en 1837 los caballos cerraron el hocico, pero el baqueano, no: lo delató al comisario Millán, que torturó al futuro padre de Italia colgado de un brazo de la cumbrera de la comisaría/rancho.
Llamo “el memorioso” a Deolindo Romero porque construye su relato diario a partir de la memoria. La barriada, el barrio pobre, fue en sus principios un asentamiento de familias a orillas del río Gualeguay. Deolindo, nacido en 1942, es tercera generación de pueblos originarios. Su barrio pobre existió sobre una tierra que haría famosa otro hijo de Gualeguay: el escritor Juan José Manauta, el Chacho. La novela: “Las tierras blancas”.
El carrito
Era un carro de panadería. Julio Martín se acurrucó para hacer noche en un carrito de reparto de pan. Acomodó esas noches cuando andaba por los doce, catorce años. Fue el anteúltimo hijo de una familia uruguaya, el único que nació en la Argentina. La familia había cruzado el charco a las apuradas: cuestiones políticas, persecuciones en blanco y colorado. En la otra orilla quedó la riqueza, la comodidad. En Buenos Aires los abarajó el aire de un conventillo. Hubo tiempo para que la madre volviera embarazada a una ciudad uruguaya, allí nació Ramón, que quedó a cargo de familiares. Julio Martín que había nacido en 1895 se quedó sin mamá a los tres años y sin papá a los doce; la Parca se hizo cargo, a diferencia de José, el hermano mayor, que entre el juego y las putas se olvidó del más chico. Julio Martín habrá mirado hacia la calle por sobre el borde del carrito, un poco jugando a refugiarse mientras quizá soñaba con poder sacar la cabeza de la inundación. No fue ni un solo día a la escuela, y sin embargo, terminó escribiendo poesías y obras de teatro, pintó cuadros y fue actor. Imagino que durante las noches habrá juntado fuerzas, impulso, instinto, así mientras, sin saberlo, se subía a la calesita de la vida. Piberío indefenso allá en los inicios del siglo pasado. Pienso en Julio Martín, mi abuelo, sigo viendo al poeta de pelo blanco caminar por el patio de mi casa paterna. Pienso en su suerte porque salió del carrito; pienso en el horror de cierta calesita macabra que gira infiernos, sea en Buenos Aires o Pakistán; pienso en la locura histórica y global de abandonar la vida a la timba de un viento que apenas acaricia el cada vez más ralo árbol de las sortijas.
El cielo
El secreto está en el cielo, dijo mi padre.
Desde mis días de infancia guardo sus pensamientos referidos al cielo. Aprendí
para toda la vida que allá en la altura hay caminos sinuosos; veredas muchas
veces oscuras, aunque también existen unas pocas que pueden transitarse a cara
limpia para, entonces sí, brindar al hermano y a uno mismo el costado de luz
que puede llevarnos hasta la imagen por tanto tiempo buscada. En el cielo flota
el barullo nacido de las criaturas aladas (las de la magia), de los elementos
dibujados a través de la naturaleza, de las almas de los muertos que se dejan
ver desde el continuo murmullo con que intentan guiar a los que aún están
vivos.
Yo era un pibito de Martín Coronado, en el
oeste de la provincia de Buenos Aires. Miraba televisión en mi casa y en casa
de amigos. Sucedió que en una de ellas, un día cerca de las seis de la tarde,
vi por primera vez un dibujo animado que me llamó la atención. Un superhéroe:
un murciélago que peleaba contra personas malas. Era murciélago, no
hombre-murciélago. Mameluco amarillo con una letra B en rojo; botas y guantes
en rojo. Cara de murciélago en azul tenue. Alas negras: “Mis alas son como un
escudo de acero”. De la altura de un hombre. Su nombre: Batfink. Tenía un fiel
ayudante: un gigantón con poco cerebro: Karate.
Batfink era transmitido por Canal 2 de la
ciudad de La Plata. Los años ‘60 fueron suerte para unos, y no tanta para
otros. Yo estaba entre los que la antena no les leía la señal del 2. No podía
ver Batfink. Años después no pude ver la serie Rumbo a lo Desconocido.
Recuerdo el televisor encendido, a mi viejo
subido a una escalera apoyada en el tanque de agua. Recuerdo su humanidad
estirada para alcanzar la antena, y su esfuerzo para hacerla girar de a un
centímetro. ¿Se ve?, me gritaba. Yo estaba parado frente a la ventana del
comedor, en el patio: No. Todo era blanco mientras mi viejo movía la antena.
Hubo una aparición fugaz, y vuelta a la nada.
Mi viejo tuvo razón: el secreto está en el cielo.
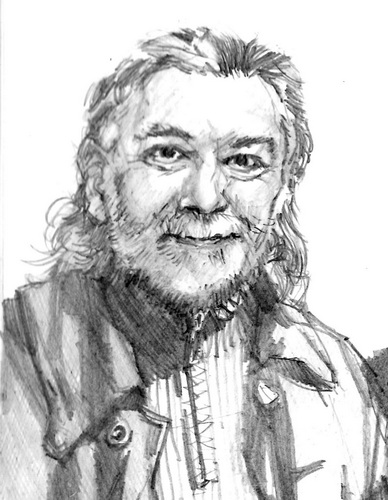

















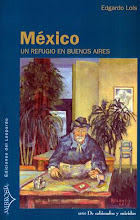
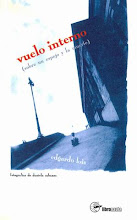.jpg)