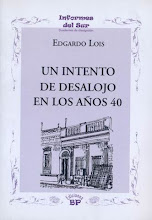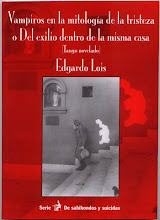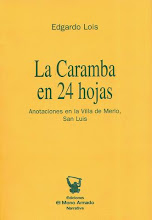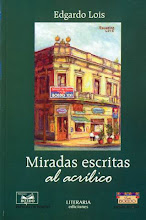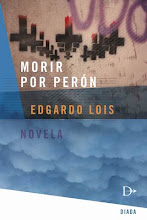Estos jinetes abandonan la monta. Juran compromiso, cercanías
éticas, pero después dejan el caballo o la yegua al costado del cemento. Alunizados
y alucinados en su esencia, cuatro jinetes apocalípticos buscan el centro del
universo para afirmar su filosofía de pestes y palos. Tan lejos en la memoria,
en aquella odisea que soñaba el 2001, el mono exhibe el hueso, su sexo. Los
jinetes detectan un invasor. Lo sospechan. No hace falta comprobar si lleva su
dedo meñique duro. La sangre completa su músculo y se cierran los cascos.
Ninguna gorra es buena, amiga el pensamiento con su ausencia. No hay plato
volador a la vista, tampoco nave cigarro, pero sí están los invasores por todos
lados. Y está ese invasor con cara de susto y remera a listones horizontales
azules y blancos. Viene de otro cielo, adivinan urgentes los jinetes. Entonces
lo rodean, como si cada uno de ellos fuera uno de los apoyos de la nave que
cuentan en la Biblia
vio Ezequiel, porque invasores hubo en todas las épocas. El invasor pareció
reconocer el dibujo espacial y bajó la guardia, puso cara de: No, muchachos, si
yo también soy de acá. Pero el hueso devenido en falo lustroso con mango invitó
certero. Llegaron después los otros al banquete y le dieron al et como en
bolsa. Acostaron el alien sobre uno de los escudos protectores. Quedó sobre una
mesa de autopsias provisoria. Alguien acarició su cabeza. En esa despedida supo
de una poesía de Marcos Silber, que también es de acá e imagina el frío de la
injusticia: “Hurga acerito / del altillo al subsuelo; / su filo desciende /
penetra en la gladiadora cuerpería”.
domingo, 21 de diciembre de 2014
miércoles, 3 de diciembre de 2014
martes, 25 de noviembre de 2014
Quiero recordar a Juan Korb, mi tío, fallecido ayer en tierras del Imperio del norte. Cuando dejó la Argentina por última vez, en 2012, escribí una nota para Desde Boedo. Su título: Juan y la lámpara mágica, que publico a continuación:
Mi tío Juan modela lámparas desde hace varios años. Químico de
profesión se dedicó a jugar en distintas sintonías del plástico y con distintas
texturas y cuerpos. Con el tiempo hubo una forma que lo fue atrapando: el
cilindro alargado, de boca más o menos ancha, de espesor diferente en los
cuerpos, y de alturas antojadizas: cilindros devenidos en lámparas de una luz
tenue en su interior. Mi tío Juan fue durante gran parte de su vida un hombre
viajero, como él mismo se definió: un barco fuera de lugar toda su vida, esto
dicho porque vivió más de treinta años en las tierras imperiales del norte.
Volvió a la Argentina
por unos años a tomar unas buenas bocanadas de aire del sur (nunca olvidó que
era hombre de por acá), y después emprendió el regreso. En esta nueva travesía
fue que las circunstancias lo llevaron a aliviar la bodega, a desprenderse de
objetos varios, y entre ellos, dejó para retirar en un después, sus preciadas
lámparas. Quedaron en mi poder, guardo varias, y entre ellas una, la que quizá
simbolice la cúspide de su creación, porque Juan es, tal vez sin saberlo o de
modesto o reacio a los grandes títulos, antes que químico, un artista.
Enciendo la lámpara sobre la biblioteca. Está acompañada de libros
y de adornos, sobre la pared donde se apoya cuelgan dos cuadros de mi papá, el
acrílico del café Margot y el que aparece en la tapa del libro de poesías de mi
abuelo paterno, Julio Martín. Desde la primera vez que la vi encendida que
sueño con este momento, es decir, el de la escritura. Hace meses que quiero escribir la lámpara: parece cielo de
tormenta, se ve claridad en la base, cerca del horizonte, y claridad en el
cielo alto, esa parte que conecta, engancha, con el camino cierto al universo
profundo; la mayor parte del cilindro de unos treinta y cinco centímetros de
altura está ocupado por una mancha: el germen tormentoso que en su mitad muestra
una leve brecha clara. La lámpara es la imagen del misterio, se me ocurre
pensar en el misterio fundacional de la vida. Al menos así lo sentí, lo supe, a
la primera contemplación. Fue cuando mi tío Juan dijo que estaba hecha con una
sustancia fotosensible, y que con el tiempo la masa oscura iba a terminar
aclarándose.
En la noche de este fin de año me propuse un juego, prenderla y
apagarla mientras a continuación pensaba en alguna imagen hurtada a Buenos
Aires, una imagen que contuviera un toque de fantasía. La lámpara mágica de mi
tío Juan, como si de arbolito navideño se tratara, iluminó un puñado de fotos
narradas.
Sostengo que lo primero que iluminó fue la cercanía de un río o de
una laguna, porque además, Buenos Aires cada vez se parece más a un gran charco:
el charco primigenio donde tanto bicherío variopinto se da a la vida en
tránsito, porque es inevitable, el bicherío irá, por instinto (ojalá que sí),
en la búsqueda de una huella de río o de laguna sobre el cemento ardiente de la
ciudad. Luego de encender y apagar la lámpara volví a ver al pescador de San
Cristóbal. Llevaba una caña de pescar (obvio), un morral, gorra de pescador y
caminaba con tranco de pescador. Oteaba la calle buscando el horizonte que
supongo imaginaba cercano a la esquina de Matheu y Estados Unidos. El pescador
buscaba su río o su laguna sobre la vereda del Cao. Yo llegaba al café con
Eduardo Noriega, el fotógrafo, pero lamentablemente iba desarmado. La presencia
me sorprendió, ¿qué hacía un pescador pronto a disponer su oficio a metros de
mi café sobre Independencia?
La avenida Independencia fue alumbrada con el arte de mi tío en el
recuerdo. Porque al ver al pescador cercano al Cao pensé en agua de río y luego
en barcos, y especialmente en barcos fuera de lugar, como mi tío Juan. En el
pasado caminaba por Independencia hacia mi departamento, unos quince minutos
después de la medianoche. Dejé de mirar el piso cuando descubrí que avanzaba
por la avenida desierta y el invierno, una camioneta atiborrada de luces
amarillas. Avisaba, abría paso para los barcos. Es sabido, los fantasmas eligen
andar por las avenidas, y entonces es factible toparse con uno, pero lo que no
sabía es que en las avenidas uno puede encontrarse con barcos fantasma. No sólo
fantasmas de la tierra, ahora fantasmas de río sobre la casi totalidad de la
anchura de Independencia. Dos barcos lentos y oxidados sobre plataformas
rodadas, barcos transitando desde la muerte en el Riachuelo de la fantástica
mugre.
Vi la tormenta otra vez, click que enciende y click para un final,
y entonces fue el turno del colectivo 23. Un mediodía de la primavera del año
anterior abordo la nave en Catamarca y Estados Unidos. Camino hasta los
asientos del fondo. Ocupo el lugar vecino al de la ventanilla, que está
habitado por un hombre de unos sesenta años. Tiene alguna apariencia extraña,
pensé cuando detecté su murmullo: era constante, imposible de entender. Miraba hacia
las veredas, parecía estar buscando a una persona. De repente giró la cabeza y
me miró a los ojos. Habló, no entendí, o sí, pero quería volver a escuchar y
entonces dije: ¿Cómo?, al tiempo que me acercaba unos centímetros: Me tiran los
bonaerenses y me tiran los federales, se me va todo al estómago, y me hace dar
mal aspecto. Asentí con la cabeza, guardamos silencio, él volvió a la
ventanilla, y yo me quedé con su declaración en la memoria.
Faltaban unos minutos para la última medianoche del año cuando el
saludo de la lámpara alumbró a mi diariero amigo, Lucas, en su puesto de
batalla de la esquina de Estados Unidos y Jujuy. Hace unos días me detuve a
saludar y Lucas andaba con un sucedido
en la punta de la lengua: Sabés que había un chabón parado en la esquina, lo
vi, no hacía nada, estaba ahí (señala el punto exacto en la baldosa). Me ve, se
acerca y dice: Vi un águila calva, me pasó a cuarenta centímetros de la cara. Pregunté:
¿Un águila calva? El tipo me dice: Sí, era como un cóndor. No podía creer lo que
contaba: ¿De dónde venía?, pregunté. Venía por Independencia, dobló en Jujuy.
Lucas luego refirió el silencio posterior a la escena y la desaparición del
avistador de pájaros de gran porte.
La avenida Independencia a esta altura del relato parece convocar
situaciones extrañas, pero la que sigue comenzó en el cruce exacto de Belgrano
con Jujuy. Entre las cinco y las seis de la mañana volvía yo de mi viaje al fin
de la noche en la tierra virutera, entiéndase: de La Viruta , la milonga de
Palermo, mi lugar de trabajo, cuando veo que un muchacho de veintipico de años,
con las manos libres, es decir, no usaba capote de color, no llevaba espadín,
tampoco usaba el sombrerito típico ni el traje ajustado y con brillos, la iba
de torero en la mañana. Encaraba sin miedo, asustaba a la bestia, ah, sí, ¿la
bestia?, un colectivo de la línea 84, que permanecía varado en la encrucijada
de arena. El torero amagaba correrse, el bondi avanzaba un metro y vuelta a
empezar. Reía el torero, puteaba el bondinero. El lance duró hasta que el
muchacho vio que doblaba un 118 y tomaba Jujuy. Perdonó la vida al 84 y salió
corriendo hasta superar al 118, justo cuando este se detenía en la parada. Se
renovó la corrida en las cercanías de Once, un río especial dentro del gran
río, de la gran laguna mi ciudad. Abandoné al torero y seguí con mi camino, y vuelvo
a dejarlo después de haber encendido y apagado una vez más la lámpara de mi tío
Juan.
En la lámpara mágica presentí el misterio fundacional de la vida,
vi la parte tormentosa y vi la cuota de luz. Cuando Juan me aclaró (justamente)
la clave de elaboración de la misma, la condición fotosensible de la materia, cerré,
entendí, disfruté del círculo perfecto. Lo oscuro devendrá en luz a través de
los días, me dije que así la vida de las personas, incluida la vida del creador
de la lámpara mágica, porque mucho lleva hecho Juan sobre esta tierra humana (sí,
otro tipo al que nunca le hizo falta un dios), y quizás en este viaje mi tío la
juegue de soltar un poco de bulto, de
acercarse un cachito más a la sabiduría, la luz o su sinónimo, el espíritu. Vivir solo cuesta vida, cantó el Indio
Solari cuando era Redondito y de Ricota, y Juan sabe de la tormenta y sabe de
la luz.
Imagino y quiero una llegada digna a la luz para los fantásticos
de este relato: el pescador, los capitanes de los barcos, el señor del 23, el
observador del águila calva, el torero de Once. Una especie de deseo de fin de
año, ojalá que todos tengamos el descubrimiento del espíritu o la luz en camino
de colisión frente a nuestra mirada, como sucede y sucederá en la lámpara
mágica de mi tío Juan.
Estoy lejos y cerca de mi tío; establecimos, antes de su partida
al norte, un compromiso de comunicación: el primero de nosotros que pase al
otro lado de la sombra debe tratar, si se puede, y si hay paisaje que referir,
de dar noticia y pistas al que todavía ande en estas cuestiones del vivir. Me
dijo que él me avisa, siempre un caballero. Imagino que será emotivo y muy
interesante, ya que el comunicador sabe de las cuestiones que encierran tanto
la tormenta como la conciencia y su luz. El hacedor de la lámpara transitó en
repetidas oportunidades la línea del horizonte de este río, de esta laguna:
nuestra Buenos Aires, y como nunca olvida, volverá a hacerlo.
domingo, 23 de noviembre de 2014
Cruzado (La foto, Diario Tiempo Argentino: 23 de noviembre de 2014)

Me enseñaron que el mundo era rectangular, y era cruzado. Sucedió en
los tiempos en que me inauguré como sala de exposición, como siervo del señor.
Lo acepté porque el señor es de temer: habla de amor, pero procede con el fuego
y la venganza. No le faltes al señor, es decir, a sus empleados. Ellos me
enseñaron a acariciar los límites del rectángulo, a colocar mis ojos en cruz.
Ay, la cruz, una vez escuché al poeta Polycrates: Llevar una cruz al cuello es
como colgarse una picana. Hoy es la electricidad, antes fue la cruz, también el
fuego, y el metal de los instrumentos necesarios para ejecutar el tormento que
aseguraba que el mundo siguiera siendo tan rectangular, y tan cruzado. El
cuadro, el simulacro de libro que cuelga de mi cabeza, o mejor, que es mi
cabeza, lleva una cruz al frente, arte y disimulo, alguien dijo en voz baja. La
misma cruz del frente, se repite en la contracara. Él murió por nosotros, también
me enseñaron ellos. Otra tragedia, me dije, en este mundo que se mantiene en el
tiempo. Rectangular, o casi cuadrado, más o menos así era el mundo sobre el que
se movieron los primeros navegantes. Animales, bestias, hombres sin alma, sin
la más mínima idea sobre cómo era el mundo. Llegaron ellos junto a la cruz que
reza en la empuñadura de la espada, junto a los templos, y contaron la
historia, y de alguna manera, los que escribieron simulacros como el que llevo
en mi cabeza, borraron los límites en los mapas y el mundo progresivamente fue
dejando de ser rectangular y cruzado. Ahí el engaño: ellos siguen enseñando un
mundo diferente al que aparece en los mapas.
domingo, 2 de noviembre de 2014
El llanto (La foto: Diario Tiempo Argentino: 02 de noviembre de 2014)
Va tantas veces
el cántaro a la fuente que sí: efectivamente puede romperse. De manera mutua se
empiezan a ver a la distancia, después comienzan a dejar la vida para mañana.
Sucede una vez, la primera: ella mira a la derecha mientras él hace lo propio
con la ventana de la izquierda. En el centro nada, o casi nada: un par de
juegos y palabras hipócritas, la pequeña mentirita, que como decía la canción,
a veces, salva, y es cierto, pero sucede de vez en cuando: y casi nunca dentro
de una pareja. Maquillaje amoroso mientras los días se van, mientras la piel se
calma prometiéndose que mañana va a ser distinto. Porque puede esta historia de
final estar limpia de maldades afines, de traiciones. Simplemente fue la
tormenta de la que ninguno de los dos se supo resguardar. Después, siempre,
llega el silencio. Llega el día en que sobre la puerta de la ausencia se abre el
lamento. Aquí nadie se ha muerto, no hay mal que por bien no venga: los lugares
comunes que respiran afuera. Luego de la tormenta queda el lamento de los quebrados
por la historia. Mañana puede que los quebrados pinten otro paisaje, pero de
momento viven en la herida: él y el llanto en la calle, en la mesa de café, en
el banco de plaza: no sabe qué hacer, a qué amigo llamar. Ella está de llanto
en el aire fresco que nace al pie del ascensor, en el descanso de las
escaleras. Llora desde el séptimo piso. De vez en cuando el ascensor se mueve y
enturbia el llanto. El ascensor no se detiene: nadie abre la puerta a espaldas
de la mujer. Nadie sube por las escaleras. Él no vuelve, llora en la plaza, en
domingo, en soledad.
domingo, 12 de octubre de 2014
El amanecido de Leopoldo "Teuco" Castilla (Libro recordado, Diario Tiempo Argentino: 12 de octubre 2014)
La emoción me
gana cuando recuerdo El amanecido. Recuerdo al Teuco Castilla diciéndome que
escribió sus poemas en las amanecidas. Y me digo que en esos amaneceres el
poeta logró la maravilla: “Y estoy yo, ateo, sin iglesias, / milagroso”.
Siempre tomo el libro, lo abro al azar, espío unas líneas. El Teuco sonríe y
mira, ay, la mirada del Teuco: en la palabra sus muertos, su tierra, la
infancia, felices las obsesiones del poeta. “Hay que entrar callado: la muerte
es otro monte”, aconseja; “Dentro de sus hijos, indefenso, / dura el padre, /
intruso en su propio nacimiento”, revela. El Teuco me habla cada vez que abro
su libro, porque no resisto la tentación de entrarle a la memoria de la sangre
y el paisaje. Hay un hombre apasionado detrás de esta poesía, de este libro
fundamental para entrar y salir de la vida y la muerte. Maravilla del recuerdo,
hallazgo vital en cada verso. Por eso lo recuerdo: me invita a vivir y a morir
en la poesía de un lugar, un tiempo, de un alma milagrosa de ateo.
domingo, 21 de septiembre de 2014
Tensar la línea (La foto, diario Tiempo Argentino: 21 septiembre 2014)
Allá lejos,
cuando la adolescencia, tuve el impulso de comprar una caña de pescar. Una
decisión acompañada por las historias de mi viejo: de muchacho iba a pescar con
sus amigos de Boedo a la Costanera. Tuve
mi experiencia sobre el borde de cemento, de cara al Río de La Plata; fui de pesca y
campamento de fin de semana sobre el Paraná de las Palmas. Pude tensar la línea
disparada hacia el cielo y ver luego el freno del plomo en el aire. Una manera
de detenerme a pensar: ay, el presente y su mejor cara, lo efímero. Luego caí
hacia las aguas, al misterio, a la maravilla dolorosa de ser consciente de la
caída, porque caída habrá, y misterio, siempre. La vida bien puede ser
transitada en el misterio, desde el misterio. Se ve que lo aprendí mientras la
caña de fibra de vidrio se combaba, y se acercaba a la tierra para apuntar
presta al cielo, el otro misterio. La vida toda es misterio, me dije, me digo.
Recordé que mi viejo dejó la pesca en la memoria y siguió con esa manera de
tensar que nunca dejó: vivió tensando su paleta de de pintor de gamas bajas: su
manera de zambullirse en el óleo. Dejé la pesca, esa otra manera de tensar, y
comencé a tensar mi tanza de vida alrededor de la lectura y la escritura. Como
el abuelo Julio, que fue poeta, y que casi con seguridad, supo de tensar la
cuerda, su pesca, y también la dejó por su poesía. Mi viejo lo imaginó, eso
pienso, como yo lo imaginé tantas veces arrancando en Boedo para luego bocetar un
paisaje sobre la tela, una acción de recordación inventiva: tensó su pintura en
el paisaje que recordó y el que imaginó, y así pescó la vida.
domingo, 31 de agosto de 2014
Sangre (La foto, Diario Tiempo Argentino, 30 de agosto de 2014)
El empleado de
uno de los tantos dioses bendijo con sangre. Como si desde el principio de los
tiempos de cada historia, el dios y el empleado hubieran olvidado, o peor,
ignorado, las lágrimas de la víctima: el suplicio. La sangre de un cuerpo a otro:
el quebranto, el fogonazo de uno a otro. La historia de la sangre derramada
completa la biblia donde el hombre se narra. Espada y estilete al corazón de la
criatura. Munición en la recámara, sacar seguro, modalidad tiro a tiro o en
ráfaga: unción perforante. La sangre y su historia de río que va desde los
rápidos hasta el discurrir manso: los minutos se acomodan por última vez. La
sangre fuera de cauce moja presta la oreja de la Parca. Cuando el hombre llega a
viejo piensa en el momento cercano en que la sangre no sea río. Entonces salta con
ritmo acentuado sobre la soga que une los extremos de la vida y la muerte.
Cuánto hubo de felicidad, cuánto de su ausencia. El hombre piensa y entonces a las
verdades las tapa la bruma. Es posible que la paz se pierda. Sobre la sangre
fuera de cauce también piensa el poeta viejo, que viene de andar la vida entre su
alma maravillada y la muerte que lamerá las rocas y la filosofía de su vaso. El
vaso sobre el escritorio. Hoja en blanco, lapicera de tinta roja. El poeta viejo
de exacerbado trago trata de mantener en pie su arboladura, la nao sobre la
sangre, el río: su cauce. Hace memoria y encuentra feliz el rastro de su
primera sangre. Lamenta, además, que sea uno de los grandes ocultamientos de
los dioses y de sus empleados: es necesario saber por qué, cuándo fue derramada
la primera sangre.
domingo, 10 de agosto de 2014
La sombra (La foto, Diario Tiempo Argentino: 10 de agosto de 2014)
La sombra es el
perro más fiel que conocí, le dije a Batuque, mi perro, que muerto duerme su
ausencia bajo la sombra del limonero. El mundo es una sombra, pensé después.
Alma pura, cuentan que es todo el cuerpo de la sombra. Recomiendan también que
hacia ella hay que mirar, que a ella hay que invitar un café para saber de
quién, o de qué se trata la persona que nos interesa desentrañar. Llegar a la
mujer a través de la sombra de su mano, de su pelo, de su pollerita de dibujar
nuevos barriletes sobre el cemento. Nada más hermoso que intentar ver la sombra
de una mujer que usa boina, una sombra de esas que salen a desestabilizar la
noche. Intentar ver el dibujo para conocer sus secretos y sus placeres. Ver en
la sombra como si leyera la mejor poesía, como si oteara las señales en la
borra del mejor café. Es que mirar en la sombra es un oficio que roza y se
nutre en lo fantástico. Hay infinidad de sombras en el mundo de adentro y en el
de afuera; tantas sombras como almas cuando se mira desde un quinto piso o
cuando se mira hacia las memorias de quienes fuimos. Un alma y una sombra,
luego un puñado de decisiones. Le digo a Batuque que Rolando, nuestro padre,
siempre pintó sombras en el cielo y en la tierra. Él no cree en Dios, cree en
la sombra. Por eso, pienso, pero no le digo, que Batuque duerme bajo la sombra
del limonero, y yo miro en las sombras de la mujer, y obvio, en las mías. Tomé
la mano de la muchacha de la boina, la noche quedaba en San Telmo, y con una
luz en la ochava, vi sobre los adoquines que nuestras sombras andaban de la
mano. Íbamos camino al primer abrazo.
viernes, 18 de julio de 2014
Bitácora de lluvia, la primera novela de Edgardo Lois por Tuky Carboni
Generalmente,
los escritores solemos tener reparos en mostrar nuestros primeros trabajos. En
esa cautela, hay algo de la necesaria autocrítica que debemos ejercer sobre lo
que escribimos; estamos aprendiendo a caminar por el bello sendero de las
letras y nos sentimos vulnerables, inseguros. De todas maneras, esta actitud de
responsabilidad ante el lector es, creo, mucho más deseable que la posición
opuesta: creernos genios o escritores iluminados que sólo debemos lanzarnos al
ruedo y esperar que los demás aplaudan, deslumbrados por nuestra pericia en
manejar el lenguaje. La primera actitud, la de caminar con pie de plomo por la
explanada de las letras es, creo, más inteligente; sobre todo si somos
sensibles; porque nos permite estar conscientes del riesgo que corremos:
lastimarnos seriamente e infligirnos una herida que tardará en cicatrizar; si
cicatriza. La segunda, la de la confianza ciega, tal vez sea más brillante y
tentadora; pero, al dar la impresión de saberlo todo acerca de la escritura,
desanimamos los aportes constructivos que los demás podrían hacernos para
mejorar nuestro trabajo. Y nos perdemos la lección. Este sería, de cualquier
forma, un mal comienzo. Cuando, con el correr del tiempo, presentemos otro
trabajo, más burilado, más mesurado, más digno de un escritor, ya se habrá
instalado en los lectores o los críticos ese sentimiento de rechazo que
generamos, a medias con nuestro texto y a medias con nuestra actitud.
Cuando
mi nuevo amigo Edgardo Lois me obsequió “Bitácora de Lluvia”, su primera novela, me aconsejó “que
lo tomara con calma”; así está escrito en la dedicatoria. Me preparé entonces,
anímica e intelectualmente, para leer un típico trabajo de principiante. Falsa
alarma. El libro, por fuera, da toda la sensación de ser una edición cuidada, y
prolija. Buen tipo de letra, buen papel, hermosa portada (“El Diluvio” de Vito
Campanella) y ese “algo” misterioso pero innegable, que nos hace elegir un
libro de entre otros muchos.
Por
dentro, esta novela se “ganó la lectura” desde el inicio. Desde “Palabras
Previas” que, muy bien elegidas, saben presentar un portal sumamente atractivo
para comenzar a transitar el texto.
La
idea central me pareció muy interesante y original. Los diálogos son ágiles y
muy creíbles; los capítulos breves permiten seguir el desarrollo de la
historia, bastante compleja, sin perdernos en el laberinto que proponen. Me
gustó, especialmente, esa interacción con un personaje que se fuga de las páginas
de una novela y hace su incursión en lo que llamamos “realidad”: el viejo “contador de historias”; éste es y se
comporta como un indigente; pero no habla como uno; para hacer patente la
distinción, basta leer su sabia disquisición sobre la esencia del Ser: dónde
termina el Ser, si el Ser puede
expandirse mediante la gracia del amor y si es posible su fusión con lo que
amamos. Maravilloso.
El
paisaje donde se desarrolla la novela tiene mucho de esa inconsistencia que
tienen las situaciones oníricas: cierta
levedad vaporosa, escenarios que se transforman súbitamente, la presencia
infaltable de la lluvia, con su doble propuesta: intimidad e intemperie.
Además, hay afirmaciones que no puedo sino compartir; por ejemplo, la de que,
al escribirse, un texto se transforma en real (ya lo dijo Archibald Mac Leish:
“un texto no significa algo; Es algo”.);
otro tópico interesante y compartido es la tesis de la multiplicidad del Yo, ya
propuesto por grandes poetas y escritores, como Rilke o Proust. Tema apasionante
para debatir en una larga charla entre
amigos.
Para
destacar: con el correr de las páginas, Julio, el hombre muerto entre cuyas
ropas se encuentra el manuscrito, se gana un lugar en nuestro espectro afectivo
por su condición de librero apasionado, enamorado de los libros, por su culto a
la amistad y por la delicada ternura que manifiesta en su trato diario y en sus
diálogos con Edesma, la mujer que ama. Una ternura que sólo se permiten los
hombres bien hombres, los que no tienen duda alguna acerca de su condición de
tales.
Otro
recurso que utiliza Edgardo y que me pareció excelente, es hacer entrar en el
texto de su novela a amigos entrañables, esta vez de carne y hueso, como Hugo
Ditaranto y Gabriel Montergous; es como si hubiera un intercambio tácito de
responsabilidades, los amigos queridos, para custodiar la novela; y para ellos,
un pase de magia para que accedan a esa suerte de eternidad que, según
“Bitácora de lluvia” tienen los personajes, mediante la ópera prima de otro
escritor.
Como
corolario de esta novela apasionante, me queda una duda; pero esa duda me
confirma la cualidad onírica del relato: Edesma, ¿existió, realmente? ¿Abandonó
a Julio? O, ¿se diluyó en la lluvia? Misterio muy, pero muy bien logrado.
domingo, 6 de julio de 2014
Arder (La foto, Diario Tiempo Argentino: 06 de julio 2014)
Es la fragilidad
de la vida la que siempre me empujó a más, la que me llevó a que nunca bajara
los brazos por más que desde el norte vinieran degollando ceibos. Porque es la
vida, hermano, como el grito de esta vela: palabra de luz y de calor, un punto
vivo que siempre está dibujando un nuevo contorno. Es también la palabra de
fuego. Hay un desgarrón a cada estocada del viento: no sabe de un día de
ausencia. La llama tiembla, duda, se estremece, sueña, parece que se muere, que
ya no quiere ni un minuto más sobre la frontera. Cuidado, el abismo que
acompaña a la existencia está siempre a la mano, es una sombra atenta a los
paisajes. La fragilidad, la finitud acecha. Sin embargo, muchas veces, la
cintura de la llama se las arregla y sigue el baile durante tres minutos más, y
hace esquina, y vuelve a presentar batalla en el barrio que la vio nacer. La
vida es una vela encendida que pasa de una mano a otra: el tiempo de viaje, el
tránsito entre las señales de nuestros días y el aroma de nuestras almas. Si mañana
no voy a estar, así me dije siempre, debo trabajar la llama de este empeño.
Entonces pude arder hasta el grito y la despedida. Y corrí el riesgo de mirar
más allá, porque estaba vivo, porque tenía una idea: rendir homenaje a cada
centímetro de la cuerda, la que nos acomoda el aliento necesario para
levantarnos cada mañana. Lo hice cada vez: desperté y abrí los ojos, como lo
hace cualquiera que siente el empuje. Me levanté rápido, lavé mi cara y me
encontré en el espejo. Pensé: está bien, estuvo bien. Esta vela se puede apagar
cuando nazca el silbo del último viento.
domingo, 22 de junio de 2014
Muerte súbita (La foto, Diario Tiempo Argentino: 22 de junio 2014)
Neruda eligió
mirar el océano, junto a su compañera, desde la tumba. Estuve en la casa de
Isla Negra, frente al Pacífico. John Houston en su última película “Desde ahora
y para siempre”, basada en el cuento “Los muertos” de James Joyce, enfoca la
mirada hacia el amor: sobre algunas tumbas la nieve cae desconsolada. Nieva
sobre Dublín. Cuando supe que yo quería una tumba con forma de pirámide,
deseché la posibilidad del sol rabioso, lo odio, y en cambio imaginé la
eternidad rodeado de aire frío y arropado con nieve. Alejada de la casa, en el
parque, construí yo mismo la pirámide. San Martín de los Andes sería mi
cementerio. Mi mujer se rió. Me miró con lástima. Llegado el momento solo le
pedía silencio y discreción. En la comunidad siempre fui una sombra. Nadie
notaría mi ausencia. Todo quedó dispuesto para mi muerte. Pero la historia al
parecer no fue autorizada por el destino. Morí de forma repentina, casi súbita.
Tuve que dejar mi vida, mis quehaceres en el escritorio silencioso, dejé de
escribir allá en el sur. Ella me dijo que no me aguantaba más. Andate, morí
rápido. Tuve que dejar la casa y mi futura tumba. Planteé enigmas en sus
medidas que a nadie importan, hice mis cuentas como los egipcios, y tampoco se
cumplirán mis pintadas proféticas: soy la prueba del fracaso. Cuando nieva me
hago una escapada y le tomo una foto. En la última, ella y su nuevo faraón
intentan retirarle la nieve. Lo hace con cada nevada para que no tenga ni
siquiera la posibilidad de imaginar el sueño cumplido. Ella sabe que vuelvo del
más allá. Al final, cuando nieva muero entre los árboles.
lunes, 16 de junio de 2014
Sepia (La foto, Diario Tiempo Argentino: 15 de junio 2014)
Hay momentos en
que los colores de un paisaje suspenden sus funciones vitales. Ocurre ahora
mismo: la mujer camina dentro de un cuadro que muta. Desde este banco de madera
veo claramente la presencia viva y envolvente del aroma, que solo esta vez
simulará ser un color. Cuando un paisaje torna sus silencios hacia el sepia, el
tiempo se dispara alto en el cielo, y aquello que era rodeado por una mañana
más, deviene al instante en final de último atardecer. Las fronteras entre los
reinos atenúan su decisión, el aire se hace niebla, y las sombras se
transforman en decididas espectadoras. Puede que el sol en su retroceso
produzca un leve silbido en la escena, pero no estoy seguro. El paisaje que llega
a su centro sepia es como la memoria de un hombre mayor, pierde contornos, deja
escapar detalles: los pequeños habitantes de historias sin importancia. Se
purifica y aligera el alma porque se presiente que el final de la gran historia
se acerca. La mujer sabe que va hacia su muerte en sepia. Escribí una serie de
relatos mínimos, pero quedaron en la nada del aroma, que es testigo y parte
mientras no arremete. El título fue “En sepia”. Nunca lo publiqué. El aroma
sepia, en el único instante en que atenta contra el paisaje todo, se funda
sangre adentro de la persona atravesando la piel de la cara. Anida unos
instantes entre los ojos, donde se guarda la memoria. No se respira mientras
sucede la mutación de la luz, de la historia. La mujer camina hacia su muerte.
Lo sabe. Va hacia la niebla del puerto, que siempre está más allá del encuadre.
Recuerdo el día en que caminé sobre el aroma.
domingo, 11 de mayo de 2014
Un bote sobre adoquines (La foto, Tiempo Argentino: 11/05/2014)
Desde que supe
que en Gualeguay vivió Catón, el río de adoquines de la calle San Lorenzo, que
pasa junto a la iglesia San Antonio, me atrae decidido. Lo contemplo desde la
escalinata de la iglesia, camino sobre sus aguas y sobre los distintos brillos
con que el sol acompaña su discurrir calmo. Es inevitable, pienso en este río,
y también en el Gualeguay, que corre unas cuadras más abajo. Pienso en los dos
ríos cuando Catón es hombre muerto desde hace tantos años. Vivía con su madre en
una casa que hoy nadie ubica. Pasó sus días, y muchas de sus noches en la
puerta de la iglesia. El café con leche se lo regalaban en el Irún. Los
cortejos fúnebres venían por San Lorenzo. Camino al cementerio pasaban frente a
su mirada. Incluso los que provenían de los asentamientos en las tierras
blancas. Él los recibía. Su vocabulario era escaso. Cuentan que fue un niño, un
muchacho y un hombre con problemas bajo la boina. Preguntaba: ¿quién es el
finadito? Escuchó los nombres de cantidad de gualeyos difuntos. Se colocaba entonces
a la cabeza del cortejo. Como si se subiera a un bote pobre, tanto o más que
él, y derivara por el río de adoquines que, en alguna vuelta de los misterios
que hacen al hombre, bien podría unirse al Gualeguay de siempre, que muertos
también se lleva cada verano. Catón a veces lloraba. Siempre guardaba respeto. El
muerto, se cree, iba a su lado en el bote. Como si fuera un amigo que, con cara
de perro bonachón, acompaña el alma a la otra orilla. Dicen que Catón se fue
solo, que nadie lo acompañó. Preocupa la muerte en Gualeguay desde que falta el
llevador en su bote.
viernes, 25 de abril de 2014
Marinero como papá (mi recuerdo para El Gallego Guillermo Pérez Bravo, hoy en el café La Poesía de SanTelmo se inaugura su muestra, y un sitio que avisa que este hombre nunca se fue de sus barrios).
Conocí a
Guillermo Pérez Bravo, el Gallego, en la trastienda del Margot, en las primeras
horas de una tarde de invierno. Sucedió en mis inicios como habitante explícito
del barrio de Boedo. Me refugiaba a leer y escribir en la hermosa soledad que
amanecía en los fondos de la esquina de San Ignacio y Boedo. Sucedió que en la
susodicha tarde, allá por el 2000 y monedas, creí mi soledad entrecomillada por
una amenaza. No me gusta que enturbien mis ceremonias. En mi mundo había otro
habitante. Sospecha nefasta y recelo. Mantuve la educación: me saludaron y di
mis buenas tardes. Me senté a la mesa con vista a los adoquines del pasaje. Distribuí
libro, lapicera roja y hojas en blanco. Y automáticamente presté atención a los
utensilios y el quehacer del invasor. Al instante reparé en que no tenía el
meñique duro, y que se aprestaba a filetear un paño de madera. Pensé: un
fileteador, que es como pensar en un poeta del pincel. No leí, hablamos un buen
rato mientras él pintaba. Le obsequié un ejemplar del que en ese momento era mi
único libro publicado. El Gallego prometió leerlo, y lo hizo. Nos encontramos
tiempo después. Nos saludamos con afecto. Fue vernos pasar mutuamente hasta que
lo encontré en el timón ubicado detrás de la barra del Cao. Me gusta ver el
café todo como si fuera un barco, a la vista están sus tres mástiles
sosteniendo su cuerpo alargado. Y más disfruto de saberlo y nombrarlo barco,
desde que entrevisté al Gallego para el periódico Desde Boedo. Me contó que era nacido en Galicia, en el pueblo más
lindo de Pontevedra: O’Grove, fundado por una familia de origen celta. Me dijo
que volvió al pueblo para hacer la vida que había hecho su viejo, que había
sido marinero. Quise hacer la entrevista porque de tanto cruzar la charla en el
café sabía que era, además de un buen tipo, un buen observador del mundo que lo
rodeaba. No me equivoqué, el Gallego era de espiar y de pensar la realidad. Era
además un artista plástico que elegía llevar su oficio en silencio, lejos de
toda exhibición, porque ante todo pintaba para él. Fue mi compañero de muchas
tardes, yo iba con mi oficio a trabajar al Cao, iba feliz con mi tarea, y la
felicidad era todavía mayor porque estaba el Gallego. Esa felicidad era bien
simple: entrar al lugar donde te recibe el apretón de manos de un amigo. Se
ocupaba de que yo tuviera la iluminación justa, elegía buena música. Era el
hacedor de la comunión entre su barra y mi mesa.
Está la ausencia, desde el principio sabemos de la
muerte, pero también sabemos de la memoria, que debemos practicar, junto a los
vivos y los muertos, todos los días.
lunes, 21 de abril de 2014
Edgardo Lois por Tuky Carboni, poeta de Gualeguay (Diario El Debate Pregón (Gualeguay) 20 abril 2014)
Siempre
me he preguntado a qué se debe el desconcertante
hecho de que grandes escritores y artistas en general que residen en
provincias, no trasciendan ni alcancen lo que la sociedad en que vivimos denomina
“fama”. Repaso la lista de escritores y poetas maravillosos que me han hecho
vibrar en una secuencia más alta y que permanecen injustamente ignorados y
siento una aguda punzada en el corazón. No sé si de tristeza o, francamente, de
rebeldía. Por ejemplo, Alfonso Sola
González, el más encumbrado poeta que ha tenido la provincia de Entre Ríos (para
mi modesto criterio), no ha sido reconocido ni siquiera en su propia provincia.
Es también inexplicable para mí, que Mario Busignani, Poeta con mayúscula,
nacido en Jujuy, no haya tenido casi repercusión a nivel nacional. O Jorge
Ramponi, mendocino, haya permanecido ignorado para el gran público lector de la Argentina. O que a
Esteban Antonio Agüero sólo se lo conozca masivamente en San Luis. Y así tantos
otros heroicos escritores y artistas de provincia que dedican toda su vida a
expresarse a través de la palabra escrita, los trazos del pincel o las notas,
acaso sabiendo que jamás sus obras serán conocidas, ni siquiera por los que
amamos la literatura y el arte; porque, así como otras personas no han oído
hablar de los autores que cito más arriba, ¿cuántos existirán que yo no he
descubierto y tal vez nunca descubriré? Además de injusto (tanto para el autor
como para el lector), me parece una especie de desperdicio ecológico que obras
tan hermosas e impecables no estén a disposición de gente que podría haber
caído, al leerlos, contemplarlos o escucharlos, en esa bendita “especie de incandescencia del
espíritu”, como dice Enrique Molina. Yo
creía, hasta ahora, que el centralismo de Buenos Aires, tiránico y feroz, era el
causante de que voces más límpidas, libres de smog e inocentes de esas trampas
que se aprenden en la gran ciudad, silenciara deliberadamente las grandes voces
provinciales; bien porque, si no entraban en la “trenza” capitalina no valía la
pena proporcionarles un escalón para que trascendieran; o bien porque el ciudadano de
las grandes urbes y sus correspondientes popes culturales estaban
literariamente empachados de asfalto, rascacielos y suficiencia intelectual y,
por eso mismo, no tenían la
universalidad necesaria para apreciar a los que hablan del paisaje comarcal,
las costumbres del hombre de la tierra o la gloria de los sembradíos que le dan
de comer el pan de cada día hasta a los más prominentes señores capitalinos.
Desde
hace no mucho, he comprendido cuán equivocada estaba. Puntualmente, desde que
Edgardo Lois se radicó en nuestro pueblo. No debe hacer más de tres meses que
lo conozco, personal y literariamente. Él viene de la Capital. Sabe hablar
con conocimiento de causa de tango, de bares, de cafés, de gente de la noche
que “se las sabe a casi a todas”, de muñecas rusas que no cesan de dar
sorpresas, de hombres que “se la rebuscan” enseñando a hacer a otros lo que
ellos saben hacer bien, de grandes avenidas profusamente iluminadas, de grandes
aglomeraciones, de grandes “pavos reales”. Edgardo, tal vez porque el aire
barrial de Boedo tiene la cualidad de tiernizar el corazón, resguardando esa
parte más preciosa de nosotros mismos que nos hace esencialmente humanos y abiertos
a otros horizontes, conserva intacta su capacidad de asombro. Un asombro y un
deseo-capacidad de integración que se refleja en los muchos y muy buenos artículos
que ha escrito sobre gente de Gualeguay o directamente relacionada a nuestro
pueblo: Emma Barrandéguy, Carlos Montella, Derlis Maddonni, Pipo Etulain,
Cachete González, Daniel González Rebolledo, Negro Medrano, Carlitos Ántola…
Edgardo
tiene, si no me equivoco, ocho libros escritos en su haber; yo tengo tres de ellos; mejor dicho, dos; porque uno, con
hermosas fotografías y muy bellos textos, poéticos diría, me lo arrebató mi
nieta Bianca que está siguiendo la carrera
en la F.U.C.
de San Telmo. Los otros dos son: “Miradas escritas al acrílico” y “La Virutera”. “Miradas…” es
una recopilación muy feliz de estampas vivenciales, iluminadas por el afecto y
la sorpresa cotidiana. Está muy bien escrito, con una prosa rica, variada y
personal. Una prosa lúcida; una prosa con un sentido estético-ético que, por
momentos, incursiona en la filosofía; pero sin desbarrancarse jamás por los acantilados
de la pedantería ni levantar vuelos acrobáticos destinados a deslumbrar. Dentro
de su riqueza, es concisa y muy bien situada. Tiene estampas (no sé cómo
llamarlas de otra manera) entrañables, como “Hipérbaton en la panadería”(con
gusto y aroma de infancia universal), o “David Álvarez Morgade”, una conmovedora
historia donde Edgardo Lois hizo “lo que cualquier amigo”: “acompañó el viaje
al interior del llanto”. O “Héctor González, homo boedensis”, que “transitó el
centro del Universo: su barrio y las
periferias un tanto desangeladas de los distintos más allá siderales”. Otras
son jubilosamente desacralizantes, como “La Hermenéutica de un
documento de Samuel Tesler” que me provocó esa carcajada tan saludable, y tan
necesaria para respirar, que instila en un texto esa especie de chispazo dorado:
el sentido del humor bien manejado.
“Miradas
escritas al acrílico” no es un libro para leer rápidamente y después olvidar en
un estante de la biblioteca; es para leer pausadamente, tomándole el gusto,
saboreando cada oración, deteniéndose para captar el sentido profundo del
contexto, tomando distancia para volver a releer y experimentar nuevamente ese
íntimo regocijo que se genera cuando se lee un texto bien escrito.
Y
pensar que hace tres meses, yo no tenía ni idea de que existía “Miradas
escritas al acrílico”, ni su autor, Edgardo Lois; pero tampoco tenía idea de
que existía Mónica López Ocón; ni Rubén Derlis. Ni Hugo Ditaranto. Rostros
humanos que se presentan ante mí, aureolados por el afecto sincero que Edgardo
pone en su libro al hablar de ellos; letra que se encarna y dice: aquí estoy;
yo también escribo; yo también merezco que me conozcas. Porque, como para
muestra basta un botón, tres o cuatro líneas de ellos (siempre desde “Miradas…”)
me bastan para saber que escriben buena literatura, que me deleitaré leyéndolos
en el futuro, (Dios lo quiera) si mi nuevo amigo me alcanza otras páginas de
ellos. Entonces creo, ahora, que poetas
y escritores porteños y provincianos nos debemos un acercamiento, una
aproximación a través de la letra escrita. Para enriquecernos mutuamente. Para
que tanta página que merece trascender no se pierda sin alcanzar su blanco.
Para integrarnos. Para conocer más y mejor una idiosincracia, que también es
nuestra; aunque a veces nos desconcierte un poco. Necesitamos muchos más
embajadores de buena voluntad, como Edgardo Lois, este muchacho que ahora
reside entre nosotros y nos ha traído de regalo otras voces, otros acentos,
otras pasiones.
Otro
día hablaré de “La Virutera”.
Porque ¿sabés, Edgardo? “Tus libros se ganaron la lectura”.
domingo, 6 de abril de 2014
Madrugada (La foto, Tiempo Argentino: 06 de abril 2014)
Leí al poeta Víctor Cuello de González Catán,
quiere que a su muerte cubran su cuerpo con: “pedazos de amapola / perfume de
piedra / lluvia color vino / pasto / trozos de libro”. Leí ayer y entonces salí
de casa con el primer aire de la madrugada. Tiré de mi coche fúnebre: sobre la
bicicleta fui mi propio caballo. Caminé unos metros hasta la mitad de la calle.
Me detuve. Miré el cemento tratando de identificar el límite de la luz. Pensé
en morir cuando me rodeara la niebla. La niebla es una trampera silenciosa:
creemos que todavía no llega cuando en realidad ya estamos dentro de ella.
Puede que la niebla tenga algo o mucho de la sintonía de la muerte. Pensé: este
es un buen momento para morir. De pie en la niebla, cabeza gacha, recreando las
historias que fueron cara, las que nacieron cruz. Morir sin miedo, en la
tranquilidad de un destino de hombre tibio. De morir en una madrugada, y si
hubiera cambiado mi dirección postal: del beso del fuego al hogar húmedo en la
tierra, me pregunto: ¿con qué señales cubriría mi cuerpo? Y entonces mi memoria
se va de boca, desbarrancan mis tesoros, se amontonan por lograr un lugar en
esta escritura y luego entre las velas de mi nao. La disputa amanece, adivino que
el trabajo será arduo, quizá demasiadas memorias/amores de personas, objetos, e
imaginaciones bárbaras, juegos para mi boca cerrada. Es posible, creo, que
cuando un hombre está listo para irse en la niebla enseguida señala el puñado
de recuerdos con que se arropará en la tumba. Cuando llega la niebla, la memoria
es escueta, no desespera. No somos más que un puñado de recuerdos.
jueves, 13 de marzo de 2014
Una historia para Julia 66
Mamá Evangelina y papá acaban de dejarte en el
jardín de infantes Tru-la-la. Es tu sexto día. Me dije: hoy le cuento a Julia
que va muy contenta a jugar y bailar con nenes y nenas, que nunca tuvo un
amague de llanto, que queda tan bonita con una remera blanca y un pantaloncito
negro, zapatillas y medias blancas, gomita blanca que te agarra un poco de
pelo: un plumerito al viento. Se te ve feliz cuando entrás, y feliz al salir.
Tratamos de llevarte y retirarte mamá y papá juntos. Sabés, te veo caminar por
la vereda rumbo al jardín, y otra vez lo que ya te anoté no sé cuántas veces:
no lo puedo creer. Ayer, mientras esperábamos para entrar, una nena, que estaba
a upa de la mamá, empezó a llorar. Vos llevabas el Chancho Cholito en las
manos. Desde abajo, brazo estirado hacia la altura, le ofrecías el muñeco. Tenés
22 meses y unos días: hoy 12 de marzo te escribo, te cuento una más de tus
historias.
Una historia para Julia 65
Estaban de visita la abuela Adela y el tío
Alejandro. Jugabas en el patio. Ibas y venías, hablabas, pateabas una pelota,
jugabas con un muñeco. Estábamos todos bajo la galería. Quisiste ver las antenas
de cerca, qué papá más exagerado, y entonces te hice upa. Pero el protagonismo
de las antenas fue dejado de lado por la presencia de una avioneta que volaba
en círculos a buena altura. La viste y entonces nos movimos entre los árboles
para que pudieras seguirla con la mirada. Se fue. Cuando al rato volvió a
aparecer, vos estabas parada en el patio: ¡oooohhhh!, dijo tu asombro, y
señalabas con el dedo al cielo. En un segundo bajaste la vista, y buscaste a tu
muñeca Kitty para que ella también viera la avioneta. Pasaba igual que con las
antenas. Pero cuando alzaste a Kitty te diste cuenta de que tu amiga no miraba
al cielo, te miraba a vos. Se miraron. Y rápidamente la hiciste girar y quedó de
cara al cielo. Sí, Julia, en esta vida, muchas veces, vas a tener que resolver
igual de rápido.
Una historia para Julia 64
A la mañana te despertás, llamás desde tu
habitación: mamápapá o papámamá, así: todo junto y a velocidad. Uno de los dos
acude a tu pedido y te acerca a la cama grande, pero contra todo lo supuesto,
el sitio no tiene para vos especial interés. Así que enseguida viene el cambio
de pañales y la colocación de la armadura para la mañana. Querés la mamadera,
vas hasta la mesa de la cocina. La señalás. Tomás la leche recostada en el
sillón mientras ves Paka Paka en la tv. Con mamá Evangelina desayunamos en la
cocina. Terminás la mamadera y la llevás hasta la mesada. Te ofrezco una
galletita. Esta combinación de movimientos se repite y se repite. Podría
decirte que todos la sabemos de memoria, aunque no por eso es menos linda de
transitar. Claro, que le diste una vuelta de tuerca al asunto cuando hace unos
días te pregunté: ¿una galletita?, indicaste que sí con la cabeza, y cuando
terminabas de agarrarla, dijiste: Y una papá. Fue la primera vez que ataste
tres flores en un ramo.
Una historia para Julia 63
En marzo de este año, ahora, en estos días,
Julia querida, comenzamos a construir nuestra casa. Mamá Evangelina y papá
trabajaron siempre, antes y después de conocerse. En ese pasado no tan lejano,
trabajar siempre no significaba tener una casa, comida, educación y salud. Mamá
y papá son trabajadores que sin el apoyo del estado no podríamos estar levantando
una casa. El estado debe apoyar la posibilidad del crédito: la gente empieza a devolver
el dinero prestado desde el momento en que habita la casa. Esto es fundamental,
pocos trabajadores pueden pagar el alquiler del lugar donde viven y la cuota del
crédito por la construcción de la vivienda donde van a vivir mañana. Para que exista
la posibilidad de este tipo de crédito, tiene que haber en el gobierno del
estado: personas que piensen en el otro. No siempre se piensa en los demás
desde la altura del poder. Tenemos hoy la suerte de vivir un tiempo distinto, ¿imperfecto?,
sí, pero con señales donde aparece el registro de lo humano y lo solidario.
Quiero contarte que el artífice de la obtención del crédito, de preparar los
papeles, de tener todo en la cabeza y de ser insistente, es mamá Evangelina. Yo
la acompañé, estuve a su lado, sí, pero es ella quien lo hizo posible. Estoy
orgulloso de ella, y soy doblemente feliz: por contarte de mamá, y por contarte
de esta realidad. Soy feliz porque mañana sé que vas a tener tu casa, pero no
por una cuestión puramente económica, se sabe que esto es importante, pero ante
todo, mi felicidad es porque vas a poder hacer tuyo un lugar. No vas a tener
que andar de mudanza en mudanza por el alquiler de distintas casas. Vas a poder
hacer “tuya” la sintonía de un lugar: tu casa de infancia, esa que te vas a
llevar en el alma cuando emprendas tu propio viaje.
Una historia para Julia 62
Sobre el techo de la casa en la que vivimos,
se levanta una gran torre de metal que sostiene, a gran altura, un vestigio de
otra época: dos viejas antenas de televisión. Empezaste a registrar la
presencia de a poco, y con más decisión cuando viste que algunos pipi detenían
el vuelo sobre el armatoste. Con pipi o sin pipi, comenzaste a pedirme que te
hiciera upa para estar más cerca de las antenas que llegan casi hasta el cielo.
Disfrutás el juego, la mirada te vende. Y yo feliz, nunca me sentí más útil. Te
alcé muchas veces, cuando hay sol busco el reparo del alero de la galería para
que puedas mirar con la misma comodidad que cuando lo hacés desde el llano.
Menuda sorpresa, Julia querida, me llevé cuando te descubrí parada cerca de la
hamaca, casi pisando el jardín, y con la muñeca Kitty, que tanto querés y que te
regaló la abuela Adela, alzada apenas sobre tu cabeza. No podía creerlo. La
antena y papá eran una sola pieza. Ahí estabas, compartiendo tu juego con la
muñeca. Compartir, hija, es una palabra sintonía de vida: hay que tenerla
siempre en la punta de la lengua de cada idea.
Una historia para Julia 61
La tormenta se acerca. El cielo va tomando la
apariencia de cielo escapado de un cuadro del abuelo Rolando. El viento te
despeina. La misma suerte para los naranjos, las rosas, todo el verde amigo que
nos ilumina el jardín. Los pájaros, los pipi, vuelan urgentes buscando refugio.
Yo te digo que se van a la casa. Las nubes se nos vienen encima. Es una tarde
que va camino a una noche prematura. El viento fuerte es un juego. Saltás con
cada ráfaga. Señalás el cielo. Te hago upa, y no me puedo contener, dejo de
mirar al frente para mirar tu perfil de mascarón de proa que en la altura le
entra con más ganas al juego. El viento es más fuerte. Se te escapa un grito de
pura alegría. Después fugan en bandada. Relámpagos sobre nuestro techo. Caen
las primeras gotas sobre las baldosas, y una marca tu mano derecha. Mirás
tratando de descubrir el rastro del beso que te dejó este fantasma de
naturaleza enamorada. El viento y tu pelo. Tu perfil. Tu mirada intrigada.
Una historia para Julia 60
Mientras descubrís estos tiempos de vida
gualeya, vos y yo guardamos una ceremonia, un guiño que nos hace felices. Tiene
que ver con la música. Vos estás jugando: en lo que sea: dibujando, paseando a
la mona Jacinta. Si estás muy entretenida y me lo permitís, aprovecho y escribo
en la computadora. Por lo general esto sucede de mañana, mientras mamá
Evangelina trabaja en el estudio. A veces busco la música que tengo almacenada
dentro de mi herramienta, y sin avisar, toco la tecla indicada. Tus manos se
detienen, me buscás con la mirada, te parás y te acercás. Estás a mi lado, muy
sonriente mi Julia. Te miro y vos estirás los brazos: querés upa. Así empieza
lo mejor: te alzo, apoyás la cabeza en mi hombro, trato de pasearte al ritmo de
mi blues, digo que trato porque papá nunca bailó, y entonces es medio de
madera, pero te juro que con vos en brazos tengo la sensación de remontar este
sueño en un barrilete. Descubrís tu cara para mirar tu manito izquierda, que
juega en el aire al compás de la música. Yo espío tu perfil mientras sumo mi
mano al juego de la tuya. De felicidad está hecho tu retrato. Nos alejamos de
la computadora, regresamos: felices durante dos o tres blues: Eric Clapton, B.
B. King, Johnny Winter, Buddy Guy, Steve Ray Vaughan, Otis Spann, Freddie King,
Pappo. Tu felicidad en mis guitarras, en mi blues, en la sintonía de mi abrazo.
Como si bailáramos, pero en barrilete.
domingo, 9 de marzo de 2014
La cocina (La foto: Tiempo Argentino 09/03/2014)
La vida es una suma de tiempo que deja rastro visible
en los cacharros de la cocina. Vuelta y vuelta se cocinan los días. Condimento
a gusto de esperanza, sueños, miedos, muertes silenciosas. Cacharros en tensión:
en ello pienso cuando miro la vida del que cuenta historias: cuántas más
saldrán del caldero, cuántas más entrarán en el silencio tiznado de la
historia. Cuánto dura la cocina de la escritura, cuánto tarda en cocinarse un
personaje creíble en una cocina económica que respira con la leña justa. Un
hombre de tinta que muchas veces tarda en tener nombre y que nace en los
recreos del que tiene que ganar la moneda para su sustento. La idea es sorprender
al arte con la mejor caricia. De caradura este escritor mete mano, toca,
ofende, raspa, la pollerita de los días y noches sin fisuras: revuelve, sin
paz, con el pensamiento, en el papel, con la tinta, con teclas, repitiéndose
ideas sobre los cacharros fundacionales de su cocina. Una batería chamuscada le
resguarda la inventiva, las dudas: a qué inventar, si la mejor literatura esta
en la calle, en las brasas, la leña, en el fuego inesperado de mi propia cocina.
El escritor sabe de la última cena. Sabe que llegará sin aviso, lenta o rápido
serán detalles que solo importarán a los demás, los que todavía tengan lugar en
la mesa, los que sigan manchando cacharros de cocina. Con el barco escorado
habrá que encarar la última página en blanco, mancharla, dejar constancia del
límite de la sombra en la pared más cercana. Habrá que utilizar una braza apagada
mientras bajo la económica quedan tres tirantes y el corte de una rama.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
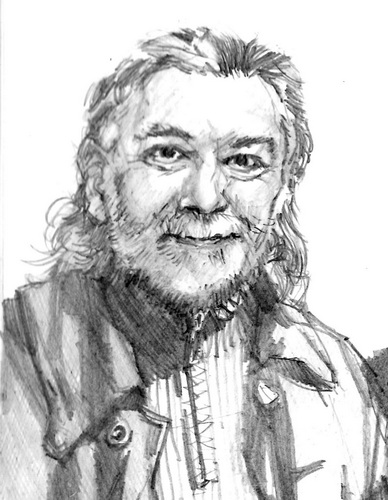

.jpg)




























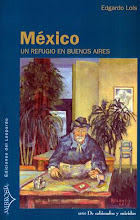
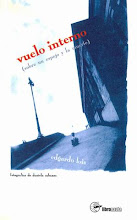.jpg)